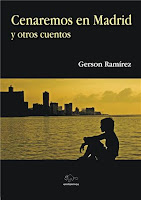LOS CUENTOS ORALES DE CIRO ALEGRÍA EN SUS PRIMERAS NOVELAS CLÁSICAS
LOS CUENTOS ORALES DE CIRO ALEGRÍA EN SUS PRIMERAS NOVELAS CLÁSICAS
1. INTRODUCCIÓN
En sus tres novelas clásicas ("La serpiente de oro" (1935), "Los perros hambrientos" (1939) y "El mundo es ancho y ajeno" (1941), Ciro Alegría (Huamachuco, 1909-Lima, 1967) recoge 15 cuentos orales, de los cuales cuatro pertenecen a la primera, seis a la segunda y cinco a la tercera. De ellos, los 10 primeros, por su dicción oral, su estilo coloquial, cuyo narrador anónimo o conocido testimonia la trasmisión oral de los cuentos por generación, se cíñen estrictamente a esta versión.
Mientras que en los cinco últimos de "El mundo es ancho y ajeno", a pesar de que el narrador oral anónimo o conocido está presente, como Amadeo Illas, el comunero de Rumi y el único indígena verdadero de todos los narradores, que, entre otros, sabía contar muy bien las fábulas morales "Los rivales y el juez" y "El zorro y el conejo", de gran memoria en el mundo andino donde se desarrolla la novela; el estilo narrativo ya no es oral, sino literario; los cuentos ya no son hablados, sino escritos; y gracias a ese paso del mundo analfabeto al de saber leer y escribir, el cuento oral, por el aporte estético que hace el escritor al tema narrado, se enriquece y cualifica; y, aunque no merma el valor estético de la versión oral, porque hasta se nota una sana competencia entre los narradores, el estilo literario sería el más adecuado para que los cuentos orales emigren del campo a la ciudad.
2. EL NARRADOR ORAL
Ciro Alegría, en "La serpiente de oro" (1) dice que: "En las agrestes soledades puneñas la palabra rueda de boca en boca y cada relato pasa de los padres a los hijos y a los de los hijos hasta nunca acabar. Cuando los hombres de la serranía abren sus bocas, aparecen jirones irrevelados de épocas lontanas con toda su frescura y su propio sabor. El relato es cifra, letra, página y libro. Pero libro animado y vivo" (2). Y en "Los perros hambrientos" (3) agrega: "Dicen que, de día, la coca acrecienta las fuerzas para el trabajo. De noche, por lo menos al Simón, le aumentan las ganas de hablar. A otros, en cambio, los concentra y torna silenciosos. Es que él era un charlador de fibra. Pero esto no quiere decir, desde luego, que fuera un charlatán. Al contrario: era capaz de hondos y meditativos silencios. Pero cuando de su pecho brotaba el habla, la voz le fluía con espontaneidad de agua y cada palabra ocupaba el lugar adecuado y tenía el acento justo" (4).
Vemos entonces que es la palabra, el verbo oral y escrito el único vehículo de expresión estética que une y diferencia al cuentista oral del literario. Pero, el primero, analfabeto, o semi analfabeto, como en los casos de don Roberto Cava Noriega, el hacendado de Salpo que nació en 1873 y murió en 1969, que, según Saniel Lozano Alvarado, en su libro "Cuentos de mi padrino y otras mentiras" (5), publicado el 2004 en Trujillo, dejó 15 cuentos orales; y del famoso Tío Lino León nacido en la provincia de Contumazá en los albores del siglo XIX y autor del cuento "El zorro y el conejo" (6) que Ciro Alegría incluye en el capítulo XX de "El mundo es ancho y ajeno" (7), que coincidentemente alcanzáron sólo el tercer año de primaria.
Pero, Silverio Cruz, Matías Romero, Simón Robles, Crisanto Julca y Amadeo Illas, cuentistas analfabetos de "La serpiente de oro", "Los perros hambrientos" y "El mundo es ancho y ajeno", son de provada fidelidad, oficio y fama. Además, Matías Romero y Simón Robles ofician de personajes principales de las dos primeras novelas; aunque es, sin duda, Simón Robles, de "Los perros hambrientos", el cuentista oral más versátil por los cuatro cuentos que de él se recoge en esta obra. Luego está Amadeo Illas de "El mundo es ancho y ajeno" con sus dos fábulas morales, pues los otros narradores sólo se dan a conocer cuando es propicia la ocación, con un sólo cuento.
Y a ellos hay que agregar al Pancho, ese pastor adolescente que aparece en el primer capítulo de "Los perros hambrientos", que tocaba su antara y luego le cuenta a su amiga la Antuca esa escalofriante historia de "El Manchaipuito". Y, también, a los bandoleros Crisanto Julca, de "Los perros hambrientos"; Julio Contreras, el Mágico, de "El mundo es ancho y ajeno"; y Riero, el corrido, de "La serpiente de oro", que cuentan sus historias, sus aventuras vivenciales.
3. EL NARRADOR LITERARIO
El primer cuentista literario que aparece en "La serpiente de oro", es, sin duda, don Osvaldo Martínez de Calderón, el único intelectual de la novela, ingeniero de minas de profesión que un día inesperado llega a casa de don Matías Romero, personaje principal de la obra desarrollada en Calemar, caserío colindante al río Marañón, para hospedarse y contar después la historia de "La quemada". Y el otro es Ciro Alegría que, en "El mundo es ancho y ajeno", sustituye totalmente a Amadeo Illas para aplicar las técnicas narrativas del cuento literario, transformando así el verbo oral en palabra escrita, de acuerdo a la Academa de la Lengua Española, que no sólo elimina los modismos, los dejos y los barbarismos del lenguaje oral, analfabeto, que es característica peculiar del cuentista oral andino; para, podríamos decir, hacer que el cuento emigre del campo a la ciudad. O, en términos estéticos, enriquecerlo sustantivamente allanándole el camino a la posteridad.
Pero, Ciro Alegría, en "El mundo es ancho y ajeno", no sólo sustituye a Amadeo Illas, el comunero de Rumi y el único indígena verdadero de todos los narradores orales de sus tres primeras novelas clásicas, sino también hace hablar literariamente al cuentista oral anónimo de Canuco, paraje de la Selva tropical, donde "mientras la luna platea las copas de los intensos árboles y las aguas de los ríos inmensos, el ayaymama canta larga y desoladamente. Para decir: "Ay, ay, mama". Es un pájaro al que nadie a visto y sólo es conocido por su canto. Y ello se debe al maleficio del Chullachaqui" (8), que cuenta precisamente esta leyenda. Además, Ciro Alegría, al poner en boca de Amadeo Illas los cuentos literarios "Los rivales y el juez" y "El zorro y el conejo", se da a conocer como tal con todas sus dotes y cualidades necesarias para enriquecerlos sustantivamente y allanarles el camino a la posteridad; sin que ello signifique, lógicamente, que la narración oral sea inferior a la literaria, pues el mundo cultural andino analfabeto tiene su propio cauce, y es, como el río Marañón, la verdadera "serpiente de oro" de la cual se enriquece el mundo literario de quien sabe leer y escribir, como lo demuestra don Osvaldo Martínez de Calderón, el limeño que en Calemar no sólo aprende a coquear, sino también a contar la historia de "La quemada".
4. LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Pero, en lo que ha propiedad intelectual se refiere, si bien Ciro Alegría no sólo reconoce, destaca y resalta las cualidades o dones innatos de cada uno de los cuentistas orales de sus tres novelas clásicas, en ellos, ciertamente, no existe el derecho de autor. Primero, salvo los tres bandoleros que narran sus experiencias personales y como a tales se les puede atribuir autoría, porque los cuentistas de "La serpiente de oro", "Los perros hambrientos" y "El mundo es ancho y ajeno" no son autores de "sus" cuentos, sino sólo trasmisores de ellos, continuadores de una tradición oral que se repite en cada generación; y que además, estos cuentos, originalmente hablando, si bien pudiéron ser creados (y de hecho lo fuéron) por un fabulador eximio, hace ya décadas o cientos de años, por lo cual, al ser trasmitidos oralmente, se ha perdido la autoría; y no sólo ella, sino, casi generalmente, también el texto del tema original que, paulatinamente, ha ido modificándose a favor o en contra de la versión original.
Y, segundo, porque a quienes Ciro Alegría les otorga cualidades innatas de narrador, como a Silverio Cruz, Matías Romero, Simón Robles y Amadeo Illas, además de él mismo que participa en realidad como narrador oral y literario en sus novelas, diferenciándose obviamente de ellos sólo cuando cuenta en "El mundo es ancho y ajeno" al usar precísamente el estilo literario profesional, pero no comete el error de atribuirles derechos ajenos, como sí lo hiciéron, por ejemplo, don Roberto Cava Noriega y su hijo Rodrigo, que, por ser hacendados de Salpo, se atribuyéron la propiedad intelectual de siete cuentos originales del Tío Lino León (9), demostrando así, Ciro Alegría, sobre el cuento "El zorro y el conejo", cuyo autor es el Tío Lino, comprobado por la edición de, entre otros libros, "Cuentos de Tío Lino y Otros Cuentos" (10) de Juan Luis Alva Plasencia, pp. 25 y 26; que "respetos guardan respetos", o sea, que ni Amadeo Illas ni Ciro Alegría se apropian de lo ajeno. Y, aunque no indican al autor de este y los otros cuentos orales y literarios, por desconocer de quién provienen, sí dicen que son "cosas quiun cristiano debe tenelas presente" porque son "historias que nosotoros no olvidaremos jamás y que diremos a nuestros hijos con el encargo de que la repitan a los suyos, y así continúe trasmitiéndose, y nunca se pierda" (11), con lo cual recálcan su compromiso de meros trasmisores culturales.
Esto también se verifica al leer los dos cuentos que narra Amadeo Illas, "Los rivales y el juez" y "El zorro y el conejo" de "El mundo es ancho y ajeno", porque Ciro Alegría, al darnos la versión literaria de esos cuentos a través de Amadeo Illas, demuestra que, primero, en boca de este indio analfabeto, no debiéron ser contados de esa manera, porque eso testimonia el nivel intelectual que ciertamente Amadeo Illas no tenía y por ende no sabía hablar con las cualidades linguísticas de una persona profesional en la materia. Y, segundo, que el narrador literario, demostrando sus cualidades profesionales, demuestra también que la propiedad intelectual como creador de esos cuentos, no le corresponde, aunque sus derechos estéticos y narrativos estén plénamente demostrados. Y lo mismo ocurre en el caso de don Osvaldo Martínez de Calderón, que cuenta "La quemada" con sus propiedades idiomaticas de limeño intelectual, reconociendo sí de quién proviene la historia, ajena por cierto a su idiosincrasia pero "apropiada" para contarla cuando es menester. Por eso, salvo a los tres bandoleros que se les puede atribuir propiedad intelectual de sus historias vivenciales, los demás narradores, orales y literarios, no tienen por qué reclamar derechos de autoría que no existen.
5. EL TIPO DE CUENTO
De los 15 cuentos que hay en las tres novelas clásicas de Ciro Alegría, cinco son leyendas, tres fábulas y siete sucesos históricos o aventuras vivenciales, que pueden ser acaecimientos personales o referencias históricas ajenas, pero que por su riqueza y variedad temática merecen ser contadas como tales. Así, "La quemada", de don Osvaldo Martínez de Calderón, "El Manchaipuito" del Pancho, "Gueso y Pellejo" de Simón Robles, "La culebra con soroche" de Julio Contreras, el Mágico, y "Basta de amor, madrina" de autor anónimo, son cuentos que, no por circunstanciales y anecdóticos, o por históricos y vivenciales, dejan de ser meritorios, propios de contar.
Así, pues, de las leyendas y las fábulas, "La muerte de los pajaritos", de Silverio Cruz; "La sombra del puma" y "El zorro blanco", de Simón Robles; "Los rivales y el juez" y "El zorro y el conejo", de Amadeo Illas; y "El Ayaymama", de autor anónimo, pertenecen al reino animal. Además de "Gueso y Pellejo", de Simón Robles, y "La culebra con soroche", de Julio Contreras, el Mágico. Y de ellos, en lo que a fábulas y leyendas morales y cristianas se refiere, están "Cómo el Diablo vendió los males por el mundo", de Matías Romero; "La sombra del puma", "El consejo del Rey Salomón" y "El zorro blanco", de Simón Robles; y "Los rivales y el juez" y "El zorro y el conejo", de Amadeo Illas; además de "El Ayaymama", de versión anónima.
Por ende, de las cinco leyendas y tres fábulas, siete de ellas son de caracter moral y religioso, cuyo cristianismo, en este caso, al incidir en los valores éticos y morales, a veces conservadores y hasta retardatarios, como en el caso de "El consejo del Rey Salomón" y "Cómo el Diablo vendió los males por el mundo", y a veces educativos y culturales, como en el caso de "Los rivales y el juez" y "El zorro y el conejo", o a veces irónicos, sarcásticos y jocosos, como en el caso de "La sombra del puma" y "El zorro blanco", o trágicos y míticos, como la leyenda de "El Ayaymama", son, pues, ejemplos, no sólo del arraigo doctrinario cristiano de los cinco siglos de dominio cultural que sufre el poblador andino, sino también su contradicción interna que debido a la existencia histórica de la lucha de clases se vuelve una parte de ella progresista al usar la ironía y el sarcasmo como arma de doble filo que usa el combatiente popular, y que es menester revalorar.
Además, de los cuentos de sucesos históricos o acaecimientos personales, los que más reclaman justicia son "La quemada", "El Manchaipuito", "Gueso y Pellejo", "La culebra con soroche" y "Basta de amor, madrina", entre otros. Y, como es de suponer, si unos sobresalen más que otros, es, a veces, debido a las cualidades narrativas y al gusto estético del buen narrador oral o literario, que siempre será más sustancial y cualitativo en comparación al cuentista ocacional; como, por ejemplo, Riero, el corrido, del capítulo 18 de "La serpiente de oro", o Crisanto Julca de "Los perros hambrientos", capítulo nueve, y Julio Contreras, el Mágico, de "El mundo es ancho y ajeno", capítulo tres, cuyas características de estos cuentistas de ocación es que los tres son baldoleros de oficio, pero en sí los dos últimos tienen más experiencia narrativa que el primero, por lo que sus cuentos aspiran a perdurar, a grabarce en la memoria popular. Y, si de elegir se trata, por sus cualidades temáticas y literarias, yo prefiero de ellos, en primer lugar, a "El Manchaipuito" y "Basta de amor, madrina"; y en segundo lugar, "Gueso y Pelllejo" y "La culebra con soroche", que, obviamente, completan mi colección.
6. EL ESTILO LITERARIO
El hecho mismo de hablar de literatura oral y literatura escrita, indica ya dos métodos, dos estilos literarios que expresan fehacientemente el modus vivendi y cultural de dos mundos o dos sociedades económicas y políticas totalmente distintas, porque el mundo de la literatura oral, a diferencia del mundo de la literatura escrita, es de democracia participativa, de idiosincrasia cultural colectiva, donde, a través de la palabra (o diría mejor del verbo oral) y la música, el canto y la danza, así como el trabajo colectivo de la minga y todas las fiestas andinas que sobreviven del pasado incaico y se renuevan tradicional y colectivamente durante la Colonia y la República, hablan bien de ese socialismo agrario que tiene todavía la fuerza suficiente y necesaria para enraizarse, como ya lo viene haciendo desde los albores de la clase obrera peruana, en el mundo laboral de la nueva sociedad capitalista dependiente en que vivimos.
Y si bien este mundo literario oral es analfabeto y semi analfabeto, por ser todavía colonia del mundo occidental y cristiano que ha impuesto al mundoa andino, además de una cultura individualista y tiránica, un idioma bien hablado y escrito, como es el castellano, a pesar de la destrucción idiomática del quechua y las lenguas nativas (de las cuales algunas sobreviven todavía como en el caso de las lenguas de la Selva y el mundo aimara) ocurrida durante estos últimos 500 años de oprobio cultural, el socialismo agrario del mundo andino, al emigrar del campo a la ciudad durante el siglo XX, no sólo está ya alfabetizándose y, por ende, reconstruyéndose en una etapa superior con el aporte socialista de la clase obrera moderna, sino que además la pequeña burguesía y parte de la clase media peruana están también inculcándole su sabia andina, porque son, en un buen porcentaje, hijos de emigrados y defensores por ende de la cultura andina, debido a la necesidad de la identidad nacional peruana.
Esto, lógicamente, desde el punto de vista estrictamente literario, tiene sus consecuencias, porque la cultura andina, durante el siglo XX, ya no se trasmite sólo oralmente, sino también literariamente. O sea, que apropió ya la escritura del idioma castellano para adaptarse al mundo moderno y seguir su derrotero histórico, el cual es, junto a la clase obrera, instaurar otra vez el socialismo en el Perú. De ahí que Ciro Alegría, como José María Arguedas, César Vallejo y Mario Florián, sólo por citar a algunos de esa generación, cumplen bien su papel de trasmisores orales y literarios, además de recreadores de ese mundo andino que durante el siglo XX no sólo bajó a la Costa, sino que también invadió la Selva y los altos estratos sociales del mundo dominante.
Así, pues, la literatura escrita, ahora científicamente ya comprobado, sirve bien a los intereses de la cultura oral, que es, claro está, retrasmitir todo el mundo andino agrario y socialista, al mundo moderno, capitalista dependiente en que vivimos, donde, entroncado en la clase obrera y la pequeña burguesía, seguirá su derrotero histórico hacia el socialismo científico que los obreros, campesinos y profesionales del siglo XX y del XXI estámos empeñados en construir. He ahí la importancia del estilo literario para la narración oral andina. Y fue, obviamente, Ciro Alegría, en La Libertad, el primero en usar este estilo, que ya había experimentado previamente en "La serpiente de oro", con don Osvaldo Martínez de Calderón, el único imtelectual de la novela, para, en "El mundo es ancho y ajeno", sin escrúpulo alguno, sustituir a Amadeo Illas y al narrador oral de la Selva, y contarnos así, literariamente, esos tres hermosos cuentos ajenos ("Los rivales y el juez", "El zorro y el conejo" y "El Ayaymama"), que son ya, sin duda, clásicos en la narrativa oral peruana del siglo XX.
Entonces, pues, los estilos literarios orales y escritos que durante el siglo XIX andaban todavía divorciados, en el XX se entrelazan y constituyen un sólo estilo literario, una sola pluma que redacta en verbo oral y en palabra escrita, asimilando el uno al otro para mostrarnos no sólo que tal es ya la sociedad en que vivimos, sino que, necesariamente, sólo uniéndose genéticamente era posible "peruanizar al Perú", como dijo Mariátegui. Y si bien, ahora, en los albores del siglo XXI, todavía percibimos las diferencias existentes entre el mundo oral campesino analfabeto y semi analfabeto y el mundo literario dominante de saber leer y escribir en castellano, afirmamos ya que escritores nuestros, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX para adelante, por descender del mundo andino, hacen ya una literatura andina estrictamente literaria, pero inbuída sí en esa hermosa tarea que nos toca cumplir, que es "peruanizar al Perú". Tarea que, por cierto, en La Libertad, la inciáron ya César Vallejo y Ciro Alegría, los dos paradigmas de la literatura peruana y universal.
7. LA PROSA ORAL Y ESCRITA
Ciro Alegría, en "El mundo es ancho y ajeno", escribe: "-¿Sabes? Las mujeres son como las palomas en el monte. Tú vas al montal con tu escopeta y ves una mancha de palomas y no sabes cuál vas a cazar. Claro que el que es muy guen cazador, o tiene guena carga en la escopeta, mata varias. Pero ponte el caso del que mata una. Ese apunta con cuidado, pa no perder el tiro. A veces, onde está apuntando, la paloma da un salto, cambia de ramita y se pierde entre las hojas. Y también pasa que onde estuvo la que le apuntaba, llegó otra que venía po atrás o de un lao... ¡Pum¡, ¡ésa jué la que cayó y tú le apuntabas un ratito antes onde otra¡ ¿Ya ves? Lo mesmo pasa con las mujeres. Tú veías mujeres y vinites por una y te salió otra... No es cosa pa decir que uno halló la que buscaba... Ya te digo que las mujeres son como las palomas en el monte..." (12).
Este hablar de Inocencio, el vaquero de Rumi, que todas las mañanas estaba encargado de ordeñar a las vacas lecheras de la Comunidad, demuestra, primero, que el habla del analfabeto y del letrado están ya íntimamente unidos, pues, incluso, la expresión oral analfabeta se reduce sólo a fraces y palabras como "guena", por buena; "pa", por para; "onde", por dónde; "po" es por; "lao" es lado; "jué" es fué y "vinites" es veniste, etc., mientras que el buen decir del castellano oficial, completa el texto en mensión. De ahí que, por la escritura hecha por Ciro Alegría, no se puede afirmar que el vaquero Inocencio, de la Comunidad indígena de Rumi, donde todos sus habitantes eran analfabetos, pues hasta el Alcalde Rosendo Maqui, que fue el primero en luchar para que en su comunidad haya escuela, la cultura que ahí se impartía era esencialmente oral.
Por eso, Inocencio, que al parecer había aprendido mejor el castellano, pasa, pues, por un semi analfabeto, superior a sus congéneres, al cual se le puede atribuir la educación primaria completa; porque, ciertamente, en las primeras décadas del siglo XX todavía no existía en el mundo andino la educación secundaria, por lo que los que querían superarse y hacerse de una profesión, tenían que necesariamente emigrar del campo a la ciudad. Así, tratándose de Inocencio, que todavía no había salido de su comunidad nativa, es ilógico creer que haya alcanzado tal grado de estudios, o, incluso, tal perfeccionamiento del habla castellana, por lo que Ciro Alegría es el culpable, podríamos decir así, de este "desarrollo" cultural que pretende tener el vaquero Inocencio.
Más, si tenemos en cuenta que en el Norte del Perú los idiomas nativos -y particularmente el quechua- desapareciéron antes o con el advenimiento de la República, entonces sí es lógico pensar que efectivamente el habla castellana estaba ya en un buen nivel en la región de La Libertad, aunque todavía nos quede cierta suspicacia de ello. Y es un buen testimonio de cómo en el Perú, y particularmente en el Norte, se venía luchando contra el analfabetismo: asimilando el castellano a nuestra idiosincrasia cultural. Por eso, en nuestra región, ser analfabeto o semi analfabeto no quiere decir necesariamente que ello implique no hablar bien (o regularmente) el castellano, como lo demuestran una serie de escritores nacidos o residentes en La Libertad, que no ejerciéron o no ejercen profesión alguna, pues ser autodidácta es, por las características de nuestra sociedad, una forma más de progresar intelectualmente. Y de ello tenía conciencia efectiva Ciro Alegría, que así hacía "progresar" a sus personajes literarios.
8. EL CUENTO ORAL LITERARIO
Bastaría, para ejemplo de lo que es un cuento oral literario, sólo el que narra don osvaldo Martínez de Calderón, en "La serpiente de oro", pp. 126 y 127, porque en "La quemada" el que cuenta ya no es un analfabeto ni un semi analfabeto, sino un intelectual, ingeniero de minas de profesión, y además limeño de nacimiento, que, por eso mismo, hacía notar sus diferencias económicas y culturales, narrando así en tercera persona, que es el estilo más apropiado para contar. Pero también, "Basta de amor, madrina", el cuento de autor anónimo que está en el segundo tomo de "El mundo es ancho y ajeno", p. 170, es un buen ejemplo de cómo ya las clases populares de la costa, que ayer no más emigráron del campo a la ciudad, y sin necesidad de tener estudios superiores, hablan bien el castellano; aunque, obviamente, Ciro Alegría, elimina los modismos, los dejos y los barbarismos del lenguaje oral, analfabeto o semi analfabeto que es característica peculiar del habla popular, andina, costeña y selváticva de este Perú nuestro pluricultural.
Así, en un cuento oral literario, el autor del mismo puede o no hacer hablar a sus personajes con los modismos, los dejos y los barbarismos que, de acuerdo a la región andina, costeña o selvática, procede el personaje; o, aclimatado al ambiente, asimila dicha dicción. Pero ya no será, indudablemente, este decir cotidiano del personaje del cuento literario, similar al del cuento estrictamente oral, narrado por un ser analfabeto o semi analfabeto; primero, porque el narrador oral siempre cuenta (o casi siempre cuenta) en primera persona, aunque la historia a contar corresponda a un ser particular; y segundo, porque este narrador oral desconoce, por falta de uso, el buen decir del castellano, idioma que particularmente en la región Norte del Perú, se ha generalizado ya en la costa y en la sierra.
Mientras que el cuento oral literario, hecho por un profesional en la materia, primero, casi nunca cuenta en primera persona, aunque ello no quiere decir que para determinados cuentos no se deba usar este método; segundo, debido a su oficio, y también a la imperiosa necesidad de "progresar" culturalmente si se trata de un autodidácta, prefiere el buen decir del castellano puro que a la mescla de la oralidad común y corriente.
Pero esto también trae como consecuencia que se puede entender que el autor de ese o tal cuento "desdeña" el habla popular. Y ese "desden" a la cultura obrero-campesina del campo y la ciudad, por ser el autor del mismo un pequeño burgués o de clase media, trae, en literatura, la tara de su clase social, al no identificarse por eso con las clases populares, como es su deber. De ahí que Ciro Alegría, para evitar esta divergencia social y adherirse a las clases populares prefirió, como correspondía a su época, unir la versión oral con la versión escrita y salir así del hoyo cultural en que el Perú se encontraba en ese periodo social. Y tuvo éxito, porque el pueblo obrero y campesino hace tiempo comprendió ya que sólo a través de la unión de estos dos estilos literarios se enrumba hacia el objetivo final: instaurar en el Perú el nuevo socialismo económico, político y cultural.
9. LA RECREACIÓN LITERARIA
Es cierto que cuando un narrador oral cuenta el cuento solicitado, sugerido o elegido para la ocación, no sólo lo dice como lo aprendió, sino que también añade los elementos estéticos, linguísticos y temáticos para darnos su propia versión. Es decir, su aporte recreativo a la creación original; la cual, obviamente, de acuerdo a las cualidades literarias orales del cuentista, enriquecerán o empobrecerán el cuento indicado. Por eso, sucede, a veces, que tal o cual versión oral del mismo cuento suele ser de mayor o de menor calidad, como ocurre también en la narrativa literaria profesional.
De ahí que, "El zorro y el conejo", cuento oral del Tío Lino León que Ciro Alegría incluye en el capítulo XX de "El mundo es ancho y ajeno", enriquecido por las cualidades estéticas, linguísticas y temáticas que añade el escritor profesional a la versión original, es súmamente aleccionador; porque esta versión literaria, sin lugar a dudas, supera no sólo a la versión inmediata oral que Amadeo Illas debió dar dependiendo de su mundo analfabeto medio castellanizado y medio indígena de los albores del siglo XX, considerando además la hipótesis de que este poblador de Rumi, debido también a su aporte estético, linguístico y temático, haya enriquecido considerablemente el cuento al dar su versión; pero la que redacta Ciro Alegría, por ser una versión literaria, profesional, es mil veces mejor.
Y no lo es sólo por el hecho que haya cambiado el estilo narrativo oral por el literario, eliminando así los modismos, los dejos y los barbarismos propios del lenguaje popular, sino porque además, comparando la versión oral que se supone es "original", que nos da Juan Luis Alva Plasencia en su libro "Cuentos de Tío Lino y otros Cuentos", pp. 25 y 26, debido a que en realidad es ya una versión de trasmisión oral, como bien lo dice al aceptar que los cuentos del Tío Lino los oyó contar primero a don Abelito (Poncho) Castillo Zárate, el primer trasmisor oral del siglo XIX al XX de los cuentos del Tío Lino, debido a los años transcurridos, este cuento, de boca en boca ha sufrido también las influencias históricas, positivas o negativas, de su tiempo.
Entonces, si la versión de Juan Luis Alva Plasencia no es ya la versión original, sino la que "heredó" del Tío Abelito Poncho, a la que añadió también su "aporte" recreativo, descubrimos, primero, que en la versión de Juan Luis Alva Plasencia, a diferencia de la de Amadeo Illas, el conejo se ha transformado ya en puma; y, segundo, que la versión de Amadeo Illas, escrita en realidad por Ciro Alegría, es mucho más descriptiva, más rica en calidad estética, temática y linguística que supera, ciento por ciento, a la versión de Alva Plasencia. Y si comparamos estas dos versiones con la que aparece en Puno, en 1997, recogida por Edwin P. Tito Quispe, en su obra "Relatos de la Literatura Oral y Escritura del Altiplano Puneño" (13) y publicado además en la "Antología Comentada de la Literatura Puneña" (2005) de Feliciano Padilla, pp. 31 al 35, descubrimos que, primero, el conejo de Amadeo Illas aquí se transforma en cuy; y, segundo, que la versión puneña es prácticamente una copia casi literal de la que da Ciro Alegría en "El mundo es ancho y ajeno", pero abreviada debido a la extensión y riqueza con que amamdeo Illas cuenta el cuento norteño.
Así, históricamente, el cuento del Tío Lino no sólo ha sufrido uno de sus personajes transformaciones genéticas, sino que además, estética, linguística y temáticamente, ha sufrido también trasmutaciones positivas y negativas que, a decir verdad, a falta de la versión original para revalorarla en su real dimensión, y a costa de la versión "contumacina" que nos da Juan Luis Alva Plasencia, hay que afirmar que sólo la versión de Amadeo Illas (escrita por Ciro Alegría) rescata, en esencia, la verdadera idiosincrasia andina norteña. Esa idiosincrasia ireverente, anecdótica, sarcástica e irónica por antonomacia, que, como parte de sus genes, tiene el poblador andino de los departamentos de Cajamarca y La Libertad. He ahí por qué prefiero plénamente esta versión, además de sus cualidades literarias que ha aportado el escritor profesional.
10. FINAL
Ciro Alegría es, sin duda, el primer escritor profesional que rescata para la posteridad los primeros 15 cuentos que conocemos de la literatura oral de La libertad. Nadie antes de él acopió del mundo andino este bagaje cultural con su auténtica riqueza de costumbre, fábula y leyenda que no sólo es identidad regional, testimonio fehaciente de ese mundo postergado que muestra a los cuatro vientos su existencia, su modus vivendi democrático y popular y su tenaz resistencia andina cultural, sino, también, un pedazo vivo de su idiosincrasia, de su ancestro telúrico y su capacidad recreadora y recreativa al fabular. De ahí su importancia, su valor estético y temático que es menester revalorar.
Pues, debido al aporte de Ciro Alegría, hoy podemos decir que su tarea está siendo continuada por, entre otoros, el sacerdote otuzcano Jesús Calderón Urbina, el popular "Rondel", que publicó en 1969 su libro "Leyendas del Departamento de La Libertad"; también Eduardo Paz Esquerre, en 1990, editó "Tradición oral de La Libertad"; asimismo Saniel Lozano Alvarado y Bety Sánchez Layza, en 1989 publicáron "La tierra encantada: Leyendas de La Libertad"; y Jorge Díaz Herrera y su equipo recopilador, editáron en 1990 "Tradición oral: Departamento de La Libertad" (14), que, obviamente, se incertan en este objetivo y, junto a los demás recopiladores de la costa liberteña, están, pues, reconstruyendo el mundo oral andino que es ya, sin duda, la única alternativa valedera a esta sociedad capitalista dependiente en que vivimos.
NOTAS
9. Ver mi artículo "Los cuentos orales de Saniel", publicado el jueves 12 y el viernes 13 de Julio del 2007, en el diario "Nuevo Norte" de Trujillo.
Diómedes Morales Salazar.
 Treinta años tuvo que esperar el escritor y editor Alejandro Benavides Roldán para ver publicado el poemario con el que ganó los Juegos Florales de la UNT en el año 1976. "Ida y retorno al mar" se llama el libro que hace tres décadas encandiló no sólo al jurado, sino también a los lectores, pues muchos de aquellos poemas fueron publicados aisladamente en revistas literarias, cimentando una merecida fama por su calidad lírica.
Treinta años tuvo que esperar el escritor y editor Alejandro Benavides Roldán para ver publicado el poemario con el que ganó los Juegos Florales de la UNT en el año 1976. "Ida y retorno al mar" se llama el libro que hace tres décadas encandiló no sólo al jurado, sino también a los lectores, pues muchos de aquellos poemas fueron publicados aisladamente en revistas literarias, cimentando una merecida fama por su calidad lírica.